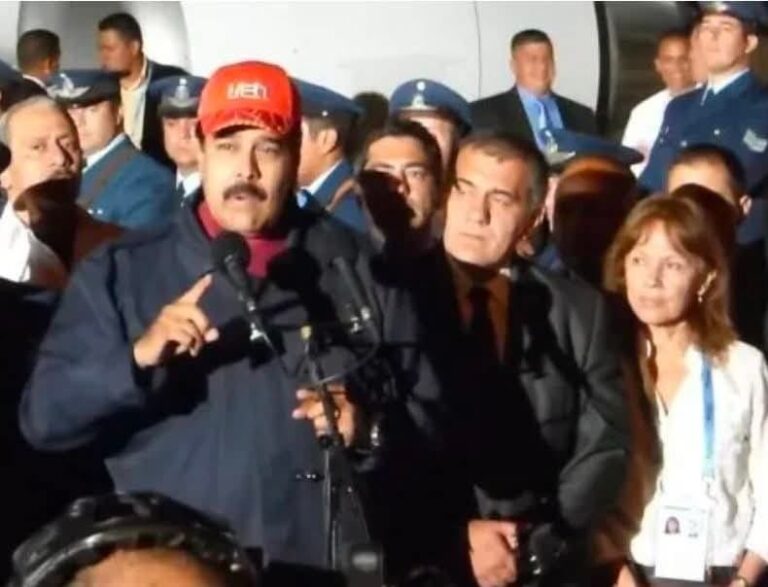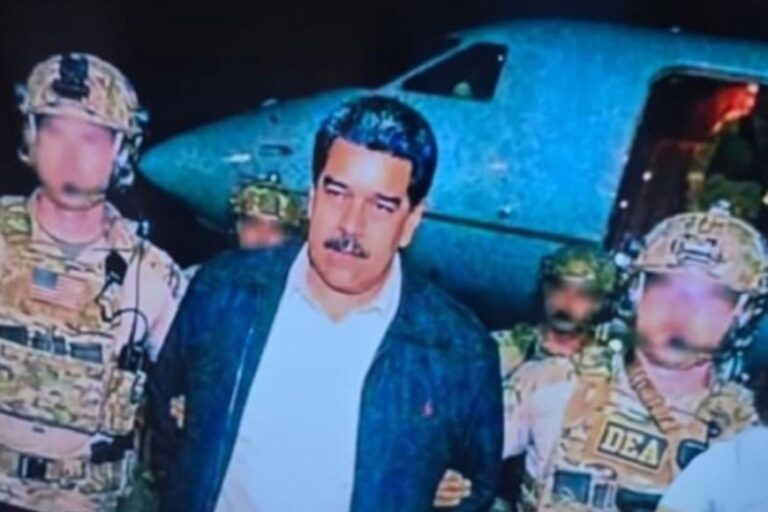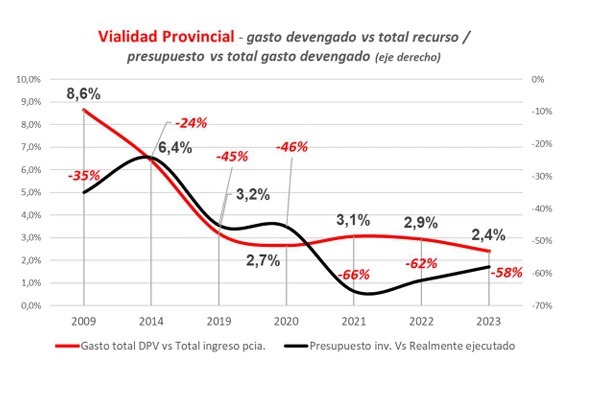La opinión pública ha sido definida y discutida a lo largo del siglo XX y XXI como un factor decisivo en la vida política y social. Walter Lippmann (1922) la consideraba un “pseudomedio ambiente”, es decir, una representación simbólica de la realidad que condiciona la acción política. Jürgen Habermas (1962) la situó en el marco de la esfera pública, como un espacio de deliberación racional, aunque rápidamente colonizado por intereses económicos y mediáticos. Pierre Bourdieu (1972), en cambio, fue más escéptico al sostener que “la opinión pública no existe” en términos homogéneos, sino que es una construcción producida por dispositivos de poder y comunicación.
Hoy, a más de treinta años de distancia de la hegemonía de los medios tradicionales, el concepto no solo sigue vigente, sino que se ha transformado profundamente. La evolución tecnológica, la irrupción de las redes sociales y la pérdida de confianza en periodistas y comunicadores han modificado el modo en que la opinión pública se instala, se consolida y se percibe.
Opinión pública hace tres décadas: centralidad mediática
En la Argentina de los años 90, la opinión pública era, en gran medida, el resultado de la agenda marcada por los medios tradicionales: televisión abierta, radio y prensa escrita. La teoría de la agenda-setting (McCombs y Shaw, 1972) explica este fenómeno: los medios no decían a las personas qué pensar, pero sí sobre qué pensar.
La convertibilidad, las privatizaciones o la “modernización” del Estado no fueron solo proyectos económicos, sino relatos legitimados por la narrativa mediática. El ciudadano promedio difícilmente podía contrastar esa información: la concentración de medios generaba un consenso donde la voz crítica era marginal o quedaba reducida a círculos académicos.
En ese contexto, la opinión pública se configuraba como un bloque relativamente estable y homogéneo, donde el poder de instalación residía en editoriales televisivos o en las tapas de los grandes diarios.
Evolución y transformaciones actuales
La irrupción de Internet, y en particular de las redes sociales en la primera década del siglo XXI, alteró radicalmente este modelo. La opinión pública dejó de ser un fenómeno centralizado y pasó a ser un campo fragmentado, inmediato y volátil.
Hoy, cualquier usuario puede convertirse en emisor y disputar la narrativa dominante. Las teorías clásicas deben ser revisadas: la agenda-setting convive con fenómenos como la viralización espontánea, el trending topic y el efecto multiplicador de los algoritmos.
Esta transición también generó un cambio en la percepción social: mientras antes el ciudadano “confiaba” en lo que transmitía un medio, hoy la opinión pública suele cuestionar, confrontar y hasta desmentir en tiempo real lo que se publica.
El clima de opinión y la espiral del silencio
Elisabeth Noelle-Neumann (1974) introdujo el concepto de espiral del silencio, que describe cómo las personas tienden a callar sus opiniones si perciben que son minoritarias. Este mecanismo produce un “clima de opinión” que refuerza a la mayoría y margina a la disidencia.
Actualmente, este clima ya no se configura únicamente en los medios tradicionales ni en las encuestas publicadas. También emerge de los focus groups, de las tendencias en redes sociales y de la percepción generalizada que los ciudadanos construyen sobre “lo que la mayoría piensa”.

Un ejemplo reciente en Argentina muestra que alrededor de un 56% de los ciudadanos —según encuestas con trayectoria y seriedad metodológica— expresa rechazo hacia alternativas políticas ligadas al kirchnerismo y se inclina hacia discursos de cambio. Más allá de la variación entre consultoras, esa cifra se ha instalado como un dato compartido, repetido y amplificado, generando un clima de opinión que condiciona no solo la estrategia de gobierno, sino también las de la oposición.
La pérdida de credibilidad mediática
Uno de los fenómenos más notorios en esta evolución es el creciente descreimiento hacia los medios y periodistas. Según registros de Latinobarómetro y estudios de consultoras locales (2023-2025), menos del 30% de los argentinos afirma confiar plenamente en la información difundida por la televisión y los diarios.
Los recientes datos empíricos refuerzan con crudeza la crisis de credibilidad mediática. Una encuesta de Trends (mayo 2025) aún muestra un 59 % de confianza general en los medios, pero ese indicador contrasta con los registros del estudio ‘La tensa estabilidad de la Argentina libertaria’ (abril 2024), donde sólo el 14,2 % confía en los medios como instituciones, y el 79,2 % desconfía de los periodistas ScribdLa Arenarealpolitik.com.ar. Además, la mayoría de la población no los ve como contrapeso al poder: apenas el 28,3 % considera que los medios tienen capacidad para limitar al Gobierno, y solo el 43,6 % tiene esa percepción respecto de los periodistas realpolitik.com.ar. A estas dificultades simbólicas se suman condiciones materiales que afectan la percepción pública: más del 60 % de los trabajadores de prensa en el AMBA gana por debajo de la línea de pobreza, y un cuarto fue víctima de agresiones —físicas o digitales— en el último año elDiarioAR+1.”
Esta caída de credibilidad está vinculada a la distancia entre la experiencia directa del ciudadano y el relato mediático. Mientras un noticiero puede insistir en la “recuperación económica”, el ciudadano percibe inflación, desempleo o precariedad. Esa disonancia refuerza la sospecha de manipulación y erosiona la autoridad del periodista como mediador de la realidad.
Bourdieu advertía que la opinión pública es, en muchos casos, una construcción forzada. Hoy ese diagnóstico se refleja en la percepción social de que “los medios responden a intereses” antes que a la búsqueda de la verdad.
Conclusión
La opinión pública ha transitado, en tres décadas, de un modelo centralizado a una estructura dispersa, dinámica y desconfiada. Los medios tradicionales ya no gozan de la hegemonía que tuvieron en los 90: su credibilidad ha sido socavada por la proliferación de fuentes alternativas, por la experiencia directa de los ciudadanos y por la sospecha de intereses corporativos.
Sin embargo, la instalación de climas de opinión persiste, ahora reforzada por encuestas, redes sociales y algoritmos que configuran burbujas informativas. El desafío contemporáneo consiste en distinguir entre opinión pública como expresión genuina de la sociedad y opinión pública como producto artificial de manipulación comunicacional.
En esa tensión, la democracia se juega buena parte de su futuro: si la opinión pública se consolida como un espacio de deliberación crítica y plural, puede fortalecer la vida democrática; si se degrada a mera ingeniería simbólica, corre el riesgo de transformarse en un simulacro que erosiona la confianza social.
Por: Alejandro Monzon para https://www.analisislitoral.com.ar/
Bibliografía de referencia
- Bourdieu, P. (1972). La opinión pública no existe. Les Temps Modernes.
- Habermas, J. (1962). Historia y crítica de la opinión pública.
- Lippmann, W. (1922). Public Opinion.
- McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly.
- Noelle-Neumann, E. (1974). La espiral del silencio.